
[Nota del Traductor: Este texto fue originalmente publicado el día 28 de abril de 2025 en el sitio web de Il Will Editions bajo el título de Inquiry and organization after the George Floyd Uprising. Cabe destacar que el texto menciona repetidamente el caso del «estallido social en Chile», según la denominación del autor. No compartimos esta denominación, sino la de revuelta social, aunque no culpamos a Jasper Bernes por su uso, ya que este es el nombre bajo el que se dió a conocer la revuelta de 2019 internacionalmente. Aquí, puede encontrarse una detallada investigación de nuestra autoría sobre el carácter contradictorio de este proceso desde una perspectiva muy afín a la del texto de Jasper Bernes, pero enfocada específicamente en las limitaciones y posibilidad del movimiento práctico de la revuelta chilena].
Como conclusión de El futuro de la revolución y su último capítulo, «Investigación, organización y el largo 1968», el breve extracto que figura a continuación analiza el levantamiento de George Floyd como ejemplo de movimiento revolucionario de nuestro tiempo, que se enfrenta a impasses similares a los de las luchas en todo el mundo. ¿Qué hay de nuevo y qué hay de viejo en la revolución del siglo XXI? Hoy, como siempre, la suspensión del poder armado del Estado, un proceso que se desarrolla gradualmente, sigue siendo su primera condición, permitiendo la socialización de la riqueza por parte de una comunidad humana sin clases, sin dinero y sin Estado. El análisis de Bernes sobre la investigación técnica —el mapeo de las fuerzas productivas— se basa en un análisis anterior de la investigación proletaria organizada y la investigación como organización desde la Segunda Guerra Mundial. Transformar la riqueza acumulada del capitalismo en una sociedad sin clases sin límites fijados de antemano, haciéndola manejable y transparente para todos, requerirá un inventario vivo de recursos, capacidades y necesidades, que se contabilicen entre sí de la misma manera en que contabilizamos las cosas.
______________________________________________________________
A veces se ve así. Ante alguna nueva austeridad, injusticia, crisis o desastre, un movimiento de masas se reúne de forma excéntrica a la producción, impide la circulación, lucha con la policía, saquea y quema. Es una huelga masiva, pero no es una huelga. Tiene sus altibajos, su dinámica centrífuga y centrípeta, que se expande en espiral desde el centro de la ciudad hacia los suburbios o se contrae en espiral desde los suburbios hacia el centro. No tiene medios formales y sistemáticos de toma de decisiones ni de rendición de cuentas, aunque estos tienden a surgir de forma local y ad hoc, No dispone de medios sistemáticos formales de toma de decisiones o de rendición de cuentas, aunque éstos tienden a surgir a nivel local, ad hoc, propicios a la captura política por parte de actores malos o buenos. Tampoco hay ningún sentido de objetivo común, en ausencia del cual domina una especie de maximalismo en blanco. Las opciones son luchar más duro o no luchar en absoluto. La brillantez táctica abunda en ausencia de cualquier estrategia.
Se trata de un movimiento limitado, por un lado, por la policía y, por otro, por la economía. No puede penetrar en la producción; el trabajo continúa, en su mayor parte, excepto cuando las movilizaciones se vuelven tan masivas que paralizan indirectamente la economía. En la medida en que se vuelve revolucionario, es solo una revolución política y superficial, capaz de derrocar a tal o cual líder odiado, pero incapaz de alterar la economía o el aparato estatal represivo, que tienden a endurecerse ante el asalto insurreccional. La politización del movimiento revolucionario emergente conduce a callejones sin salida electorales, referéndums suicidas o, en el mejor de los casos, a la aprobación de una ley que el capital anulará más tarde. El peso muerto de la policía —y, detrás de ella, el ejército— se interpone en su camino. Esto conduce a menudo a una especie de interiorización, a un énfasis en los valores éticos que anticipan el comunismo, a un deseo de construir el nuevo mundo dentro de la cáscara del antiguo, lo cual no puede realizarse sin la extensión y la intensificación del movimiento, sin la apropiación de la riqueza social.
A falta de algún elemento nuevo, este movimiento fracasará, como otros lo han hecho. Será aplastado o se marchitará, y sus partidarios se dispersarán. ¿Qué se necesitaría para que tuviera éxito? La propia historia tendría que dar a luz una organización revolucionaria autorreflexiva capaz de atraer a la gran mayoría de la sociedad, abarcando el lugar de trabajo y el hogar, la ciudad y el campo, los viejos y los jóvenes, produciendo libre y transparentemente para el uso libre y común de sus miembros. De la comuna y el consejo podemos derivar la lógica de tal organización, pero no sus condiciones históricas suficientes, su emergencia desde y contra el desastre del capital como tal.
¿Organizarse ahora o esperar un momento oportuno? Sí. A largo plazo, lo que habrá triunfado será probablemente el trabajo paciente de generaciones, tanto como el trabajo rápido de semanas extáticas. Los movimientos de años y los movimientos de meses convergen durante los días revolucionarios. Pero en esos momentos, no se pregunta sí o no, y así el hecho de preguntar es su propia respuesta. La minoría militante, el movimiento de los comunistas, es un transistor, una caja negra con alguna función, pero no puede transmitir una señal que no existe. Al mismo tiempo, su propio ruido introduce infidelidades reales, por lo que la transmisión es siempre, en cierta medida, una clarificación. Buscar y amplificar lo que es crítico dentro de la práctica proletaria, lo que es consciente de sus propios límites y de la necesidad de superarlos, es la tarea intermedia ineludible.
¿Qué habrá funcionado? Tendrá que haber sido un ejemplo seleccionado de la lucha proletaria y refinado, clarificado, por la propia lucha: la teoría del ejemplo comunista extraída de la teoría y la práctica de Jan Appel es la teoría de la acción replicable, cuya proliferación, extensión e intensificación producirían el comunismo. La proliferación de la medida comunista se difunde y expande a través de la medida comunista misma y, por lo tanto, no necesita ser formulada antes del hecho. Y, sin embargo, estas medidas se extenderán, o no, a un ritmo que dependerá de su mediación por las redes y relaciones existentes entre los proletarios. Aquí es donde la teoría catalítica del partido de Appel sigue siendo relevante. Formal o no, el partido es lo que cataliza la medida comunista —en el caso de Appel, el consejo—; es el medio crítico de su transmisión en y a través de la práctica. Emerge como consecuencia de la acción clarificadora de la propia medida comunista, que encuentra sus compromisos incluso donde no existe una organización formal, agudizando las contradicciones en todas partes.
Reflejar las luchas proletarias, propias o ajenas, amplificarlas críticamente, es, por lo tanto, la primera tarea de la teoría. La acción que importa es la acción conjunta, que en sus significados se muestra consciente de la acción con otros, cercanos o lejanos, pasados, presentes y futuros, y por lo tanto conduce a la acumulación de la acción. Lo que importa organizativamente son los sitios que difunden y amplifican la reproducción de la lucha. La tarea es establecer correspondencias, redes en las que puedan proliferar las resonancias comunistas.
Por consiguiente, la primera tarea del movimiento comunista es observar las luchas actuales, las propias y las próximas en primer lugar, para reflexionar críticamente sobre ellas, es decir, desde el punto de vista del comunismo y sus contornos lógicos. El periódico como partido de Lenin es un cliché organizativo, pero se basa en una obviedad: toda organización comunista es un medio de comunicación para la acción, lo cual también es cierto para los comités de correspondencia antileninistas del renacimiento del comunismo consejista. La diferencia es que, en este último caso, estas redes no son simplemente lugares para la consolidación de una dirección hegemónica, sino para la proliferación crítica de la lucha, cuya clarificación revelará el consenso comunista tal y como existe. El objetivo no es dirigir un movimiento o simplemente expandirlo, sino facilitar la difusión de los ejemplos revolucionarios elegidos por la propia lucha.
La investigación de la lucha de clases es, por lo tanto, el ámbito de la ultraizquierda, tal y como la hemos definido. Los mejores y más minuciosos escritos sobre las luchas contemporáneas suelen ser obra de grupos influenciados de alguna manera por el renacimiento del comunismo consejista o por su crítica desde el punto de vista de la comunización, desde Endnotes hasta Théorie Communiste, desde Chuang hasta Angry Workers, desde Insurgent Notes hasta Field Notes en Brooklyn Rail, y es de estos proyectos, y de muchos otros, de donde extraigo mi aclaración y síntesis de la lógica de la era actual de luchas. Quienes renuncian a cualquier papel en la dirección de las luchas suelen ser los mejores para escuchar lo que estas tienen que decir sin prejuicios, proyecciones ni hipérboles. Y aunque estos proyectos no son en absoluto un relevo para la acción proletaria, cuando surgen movimientos, desarrollan medios en los que se producen debates, discusiones similares y se transmite un conocimiento similar.
El breve esbozo con el que comencé este capítulo podría ser una descripción de cualquiera de los muchos levantamientos y movimientos sociales recientes: el Estallido Social en Chile, los chalecos amarillos en Francia, el Levantamiento de George Floyd de 2020 en los Estados Unidos, sin mencionar muchos otros ejemplos de los últimos veinte años. En el caso de este último, se ha escrito muy poco sobre el levantamiento de George Floyd fuera de las revistas mencionadas anteriormente, el proyecto Ill Will (también de orientación ultraizquierdista), una colección editada por el Grupo Vortex y publicada por PM Press (que contiene principalmente artículos publicados en Ill Will), y el libro States of Incarceration, de Zhandarka Kurti y Jarrod Shanahan, publicado por Field Notes. 1 La ausencia de una reflexión significativa sobre el levantamiento por la muerte de George Floyd tiene mucho que ver con lo que Idris Robinson ha descrito como su «negación y desarticulación» por parte de la izquierda, gran parte de la cual quedó paralizada por el fenómeno de Bernie Sanders y el torbellino mediático de Donald Trump. 2 En un momento caótico de la pandemia, con Trump y sus redes respondiendo de forma hiperbólica y apocalíptica al levantamiento, los liberales y la izquierda produjeron sus propias construcciones conspirativas, en las que los disturbios eran, en algunos lugares, expresiones limitadas de un descontento justificado y, en otros, la acción de provocadores malintencionados y oportunistas criminales. Sin embargo, durante un breve momento, otros canales brillaron con el ejemplo revolucionario, en primer lugar la quema de la comisaría del tercer distrito policial de Minneapolis. El movimiento se extendió a través de un contagio mimético (e incluso «memético»), una red de prácticas proliferantes que se extendió por cientos de ciudades estadounidenses en los primeros días del levantamiento.3 Se trataba de prácticas tanto nuevas como antiguas, refinamientos de un repertorio de tácticas ya existente, difundidas a través de aplicaciones de mensajería semiprivadas, en parte abiertas, en parte cerradas.
La primera tarea de cualquier revolución es desarmar a la policía y armar al proletariado. Este proceso no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana, como hemos visto. Ni siquiera el colapso total del Imperio alemán y su ejército en 1918 abolió por completo el poder armado del Estado: los oficiales conservadores del Reich y sus unidades reformadas compitieron con los consejos y las milicias obreras por el control. Vimos destellos de este colapso del poder estatal armado durante el levantamiento de George Floyd. La propagación del movimiento desde Minneapolis se vio en parte catalizada por el ejemplo revolucionario del tercer distrito policial incendiado: se trataba de una acción replicable, tanto un grito de guerra como la acción en sí misma, un acto que llamaba a más actos, a su reproducción insurreccional. La destrucción de la tercera comisaría fue, en parte, el resultado de una retirada táctica de la policía, una desmovilización y no una derrota total, después de que la comisaría fuera sitiada por una combinación de manifestantes armados y no violentos. Aquí también vimos la réplica de nuevas «tácticas de primera línea», aprendidas en parte del levantamiento de Hong Kong de 2018: el uso táctico de láseres, paraguas y fuegos artificiales para combatir y defenderse de la policía.
Sin embargo, el movimiento se caracterizó por la incapacidad de esta acción para extenderse. A principios de junio, en Seattle, donde las multitudes se centraban especialmente en los enfrentamientos con la policía, las escaramuzas frente a la comisaría del liberal barrio de Capitol Hill provocaron una desmovilización similar, ya que los agentes se retiraron del edificio. Algunos de los presentes querían quemar también esta comisaría e intentaron hacerlo, pero fueron detenidos por la milicia informal presente, que estaba allí aparentemente para defenderse de los ataques de los contramanifestantes de MAGA y neofascistas, pero que en este caso vigilaba el movimiento. En su lugar, se decidió ocupar, barricar y defender la zona, ahora una zona autónoma libre de policía. Aquí se seleccionó otra forma potencialmente replicable por la propia lucha, la zona autónoma, y estas zonas ya se habían formado en Minneapolis, en el lugar donde fue asesinado George Floyd, y se formarían también en otras zonas, como lugares informales para el movimiento. Por ejemplo, tras el asesinato policial de Rayshard Brooks en un Wendy’s de Atlanta a finales de verano, multitudes abolicionistas rodearon el restaurante de comida rápida, lo incendiaron y establecieron allí una zona autónoma. El hecho de que estos dos ejemplos revolucionarios —incendiar y ocupar— estuvieran reñidos en Seattle, cuando está claro que destruir el poder policial y establecer zonas libres de policía son actividades complementarias, incluso actividades que se presuponen mutuamente, indica la incoherencia del movimiento y sus objetivos indefinidos.
Si bien el incendio de comisarías no se extendió por las ciudades estadounidenses, sí lo hizo el incendio provocado. Una de las primeras conclusiones de una investigación sobre el levantamiento de George Floyd, es que el fuego es enormemente eficaz para hacer ingobernables las ciudades estadounidenses. El fuego desmoviliza a la policía, un patrón que se repite en una ciudad tras otra. Una vez que se produce un cierto número de incendios, la policía pasa a la protección pasiva de los bomberos, al control del tráfico y a la defensa de los lugares clave. Esto da lugar a una temporada de caza abierta en la propiedad privada, ya que los saqueos incipientes en los centros de las ciudades, cerca de los lugares de enfrentamiento, se vuelven cada vez más organizados, descarados y extensos, con una amalgama entre redes nuevas y otra ya existentes que eligen objetivos diferentes y mal protegidos, normalmente centros comerciales suburbanos, en un radio cada vez mayor desde el centro de la ciudad, y que se llevan a cabo con vehículos en lugar de a pie. En muchas ciudades, estas vacaciones de la policía duraron entre tres y cinco noches, tras lo cual una ralentización natural de los saqueos y los incendios provocados permitió a la policía restablecer el control. Si no podían hacerlo, se llamaba a la Guardia Nacional, como ocurrió en cierta medida en más de treinta y un estados. A principios de junio, ochenta ciudades estaban bajo toque de queda.
Este fue el momento crítico para el movimiento. Se bloqueó una mayor escalada insurreccional, excepto en los casos en que facciones organizadas pudieron impulsar los acontecimientos, como ocurrió en Portland —lo que dio lugar a una secuencia de lucha única en esa ciudad— o en los casos en que acontecimientos locales posteriores, como el asesinato de Rayshard Brooks, reavivaron una secuencia local. El fuego fue el medio de este movimiento en sus inicios, pero también sirve como una potente metáfora de su dinámica interna. El fuego es incontrolable y está dirigido por variables físicas que no se pueden conocer de antemano, pero también erosiona sus propias condiciones de reproducción: se consume, como se consumen los disturbios, dejándose sin aire ni combustible. Recordemos que, para Luxemburgo, esta es la característica central de los movimientos, su ritmo periódico, y que un momento así podría ser el precursor de una intensificación posterior si esta pausa permite su propagación a material nuevo y más fresco, llevando las brasas a los pajares de la ciudad. Algo así ocurrió, una proliferación capilar del movimiento y de sus consignas y lemas a principios de junio y en vísperas de las históricas fiestas del 19 de junio y el 4 de julio, pero no se convirtió en la base de una posterior reintensificación del movimiento. Sin duda, se podría llenar una pequeña biblioteca con la legislación abolicionista, bienintencionada pero vacía, propuesta durante esas primeras semanas y posteriormente neutralizada, así como con las declaraciones oportunistas de oposición al racismo contra los negros y a la violencia policial, y olvidadas a la primera oportunidad, que fueron emitidas por parte de organizaciones, empresas, municipios y todos aquellos que tenían una plataforma.
A medida que los saqueos se dispersaban y se volvían más complejos desde el punto de vista técnico, también se volvían menos comunistas, festivos y colectivos, siendo crecientemente monopolizados por bandas criminales que extenderían sus empresas insurreccionales hasta el verano y más allá centrándose en objetivos de alto valor. Tras unas semanas de grandes manifestaciones y marchas convocadas por grupos liberales, el movimiento quedó cada vez más dominado por militantes que buscaban formas de prolongar el enfrentamiento. En Portland, donde las marchas rituales contra la policía continuaron todas las noches durante el mes de junio, con continuos enfrentamientos con la policía en torno al edificio federal, Trump federalizó la respuesta policial, creando así un nuevo foco político para el movimiento en Trump. Esto fue lo que permitió que el movimiento se prolongara hasta julio, ya que Trump había convertido efectivamente el levantamiento en un referéndum sobre la historia nacional y la tarea inconclusa de la Reconstrucción Negra, lo que quedó especialmente claro en la ola de retiradas activistas de estatuas confederadas, a menudo llevadas a cabo de forma preventiva por las autoridades. Sin embargo, estos derribos se extendieron más allá de los Confederados, apuntando también a los reconstruccionistas genocidas, y se convirtieron en una forma bajo la que el movimiento articuló sus valores a través de la historia estadounidense.
Por otro lado, el movimiento parecía tener dificultades para conocerse a sí mismo o darse a conocer, y desde el principio se vio acompañado de una epistemología paranoica. ¿Quiénes eran? El carácter multirracial del levantamiento, especialmente de sus participantes jóvenes, se trató como un escándalo, que se explicaba como una provocación policial o una infiltración de supremacistas blancos. Mientras que los medios de comunicación de derecha lo trataron como una insurrección liderada por los demócratas, los medios liberales condonaron los disturbios como una indignación justificable, restando importancia a su alcance y violencia, y señalando las grandes marchas pacíficas que tuvieron lugar durante el día después de los días insurreccionales como el verdadero corazón del movimiento. En las zonas autónomas, donde podría haber habido coordinación y extensión, los problemas prácticos de la abolición de la policía lo hicieron imposible. Se trataba, en la práctica, de zonas sin ley, lo que las convirtió en áreas de oportunidad para todo tipo de personas. Se produjeron tiroteos caóticos y hubo personas que recibieron disparos de los defensores del movimiento, que claramente no eran ni policías ni vigilantes fascistas. Esto no quiere decir que estas zonas autónomas no pudieran haberse estabilizado y ampliado, pero para ello habría sido necesario establecer una coherencia ética y organizativa que las convirtiera en espacios por los que valiera la pena luchar: tendrían que estar libres de la policía, pero también ser espacios de verdadera libertad y autonomía para las personas. En Minneapolis, esto ocurrió hasta cierto punto en los primeros días. Se abrió un hotel ocupado y se alojó a personas de forma gratuita. Se crearon depósitos donde se distribuían los bienes saqueados, pero estas iniciativas habrían tenido que ampliarse, profundizarse y dotarse de una coherencia replicable. Aquí la investigación debe volverse especulativa.
Todo el mundo odia a la policía, pero nadie sabe qué hacer con ella. El logro del levantamiento de George Floyd fue revelar esta unanimidad fundamental, que incluso los liberales podrían admitir. Incluso la policía odia a la policía. El nombre que el movimiento dio a esta unanimidad fue «abolición»: ¡abolir la policía! Este fue su grito, y el incendio de la tercera comisaría su objetivo correlativo. Pero es imposible imaginar la abolición de la policía independientemente de la abolición de la sociedad de clases, o sea, de la instauración del comunismo. Quemar dos, tres, cuatro, muchas comisarías parece suicida si no existe la posibilidad de cultivar una forma de vida que pueda prescindir de la policía. Tampoco se puede construir el nuevo mundo sobre las cenizas del antiguo: se necesita su riqueza, sus recursos y capacidades reales. Así, la abolición llega a significar todo y nada. Dado que la policía es un enemigo absoluto, un mal absoluto, se puede considerar que la lucha contra ella es un juego de suma cero. Cualquier reducción de las prisiones es buena. Cualquier reducción de la violencia policial es buena y, por lo tanto, todas las reformas son abolicionistas. Pero esto también es cierto para cualquier cosa que mejore prácticamente la vida de las personas.
Y, sin embargo, hay que trabajar con los términos que el proletariado ya ha elegido, como nos muestra Jan Appel, y en el caso del levantamiento por George Floyd esto está claro. El nombre del ejemplo revolucionario es «abolición», pero aún no ha encontrado su forma, ya sea el incendio provocado, la zona autónoma o cualquier otra cosa. Abolición era el nombre del soviet sin consejos del movimiento y sus partidarios revolucionarios. Y al igual que con los soviets, su significado era indeterminado: necesitaba una restricción de sus participantes, una delimitación de sus funciones. Así es como se podrían haber respondido los llamamientos al liderazgo negro del movimiento, no simplemente por parte de personas, sino en el compromiso fundamental del movimiento con la abolición, no solo con la superación de la policía, sino con la larga historia de dominación racial en los Estados Unidos, la tarea inconclusa de la abolición de la esclavitud, es decir, la abolición de la sociedad de clases y, con ella, la racialización. ¿Qué pasaría si, en Minneapolis o en cualquier otro lugar, en estos primeros días, se celebrara una gran asamblea abolicionista, cuyo resultado fuera la formación de un comité abolicionista y la ocupación permanente de un espacio determinado? ¿Qué pasaría si esto se extendiera a otras ciudades? ¿Qué pasaría si estos comités pudieran crecer y menguar a medida que el movimiento atravesara sus fases, prolongando las energías de un momento inicial hasta un posterior recrudecimiento insurreccional? Estos serían espacios en los que el significado de la abolición tendría que determinarse de manera práctica, tanto a través de la creación de zonas libres de vigilancia policial como a través de la superación práctica de las estructuras del racismo contra los negros, tanto internas como externas. Esto implicaría, naturalmente, el liderazgo y la participación de los proletarios negros, pero también, y de igual importancia, el liderazgo y la participación de aquellos fundamentalmente comprometidos con la abolición, en todos su amplio significado.
El comité de abolición en mi construcción es una ficción heurística, un marcador de posición, un nombre para una forma que aún no ha surgido. No debe tomarse al pie de la letra, y tal forma solo puede convertirse en una respuesta a las preguntas planteadas por los propios movimientos: surgen por necesidad y no por elección, y como expresión del contenido proletario y comunista de dicho movimiento. Llamar a comités o consejos en ausencia de tal momento es gritar en el vacío. No obstante, esta ficción es útil para sondear ciertas funciones que habría que cumplir para que el movimiento lograra convertirse en revolucionario, y obviamente requiere una gran abstracción de las cuestiones particulares propias del levantamiento por George Floyd. ¿Qué tendrían que hacer estos comités de abolición, aparte de abolir la sociedad de clases y, con ella, al proletariado y a sí mismos? En primer lugar, tendrían que servir de reflector crítico y amplificador del contenido de la lucha misma, de la distribución de tácticas y formas viables que pudieran agudizar los medios del movimiento y aclarar sus fines, extendiendo las energías de los disturbios a nuevas categorías y espacios sociales. Necesitarían catalizar la acción entre los no militantes y los no activistas, en los lugares de trabajo, las escuelas y las prisiones. Necesitarían establecer correspondencias, a través de la prensa escrita y otros medios de comunicación, y permitir así la autorreflexividad. Necesitarían establecer puntos de entrada abiertos, formas en que la gente pudiera participar, tanto en la vida real como en línea.
Desde el principio, cabe esperar que estos comités estén dominados por grupos oportunistas o, en el mejor de los casos, reformistas, y que se orienten hacia la legislación y el trabajo electoral. Probablemente surgiría una tendencia hacia la creación de una enmienda constitucional o un referéndum nacional, como ocurrió con los chalecos amarillos en Francia y el Estallido Social en Chile, y anteriormente con Podemos en España y Syriza en Grecia. Estas tendencias deberían ser contrarrestadas mediante el fomento de la capacidad organizativa fuera de los entornos típicos de la izquierda; dicha resistencia requeriría la extensión de estos desarrollos a los lugares de trabajo y los barrios, así como el fomento de una capacidad real de autoorganización en ellos, que pudiera resistir la politización institucional del movimiento. La coordinación debe buscarse fuera del Estado. Aquí es donde la investigación podría convertirse en la forma misma de organización. Los comités de abolición podrían dedicarse no solo al trabajo práctico, sino también al trabajo especulativo: ¿Cómo sería la abolición? ¿Qué requeriría?
Mientras se desarrollaban los disturbios, las ocupaciones, los bloqueos, el sabotaje y la expropiación, los comités de investigación para la abolición podrían desarrollar esencialmente planes para el comunismo. Sus preguntas fundamentales serían: ¿Qué harían si el poder del Estado desapareciera hoy? ¿Qué harían si no hubiera más policía y, detrás de ella, más ejército? ¿Qué haría si se quemaran todas las prisiones? Una tarea clave de estos comités de investigación sería la investigación técnica de las condiciones de la producción capitalista y la vida cotidiana. La apropiación y transformación de los medios de producción existentes en producción y distribución comunistas es también la apropiación y transformación del conocimiento correspondiente a dichos medios, su dimensión virtual, haciéndolos transparentes y manejables para todos. Se trata de un proceso especulativo, porque la pregunta para los comunistas no es solo cómo funciona esto, sino cómo podría funcionar. Un comunista mira una central eléctrica, una fábrica, un supermercado, una flota de autobuses o una granja siempre con la mirada puesta en lo que podría ser en el comunismo, que no es en absoluto lo que es en el capitalismo. Pero lo que podría ser está fundamentalmente determinado por lo que es, y por lo tanto, el conocimiento de la base de datos de los recursos existentes es el primer paso para producir una historia real del comunismo a partir de ellos.
¿A qué se dedica la gente donde viven? ¿Qué se produce y con qué insumos? ¿De dónde viene la electricidad? ¿Y el agua? ¿Cómo se abastecen los mercados? Pocos de nosotros conocemos las respuestas a estas preguntas en profundidad. Para Appel, el papel del partido comunista era proporcionar un marco, los consejos, y, por lo tanto, también su teoría. Los Grundprinzipien [Principios fundamentales de la producción y distribución comunista] son un modelo que puede aplicarse mediante una apropiación deliberativa. Pero aquí pienso en un marco a un nivel más fundamental, no un plano, sino un mapa con la ubicación de los elementos a partir de los cuales los propios constructores podrían construir un plano.4 No es tanto un plan común como un plan para un plan común. La construcción del mapa sería también, en parte, una labor de unión de quienes poseen los conocimientos que lo componen, estableciendo conexiones con las personas que trabajan en el departamento de aguas, la empresa eléctrica, los distribuidores a los mercados. La idea es imaginar un atlas de la reproducción comunista, con todo el conocimiento que un movimiento comunista podría necesitar para comenzar a reproducirse a sí mismo, en un momento insurreccional determinado. La recopilación y el refinamiento de esos datos antes de que se produzca el hecho es, por supuesto, imposible, pero esto no significa que no se pueda recopilar nada. Cualquier aclaración previa puede ser útil.
Estos mapas también pueden ser útiles durante la fase de huelga masiva de un movimiento, mucho antes de que se plantee la cuestión de la comunización o la socialización de la riqueza. Durante los momentos iniciales del levantamiento de George Floyd, cuando la policía estaba paralizada por el trabajo de extinción de incendios, se podría haber hecho casi todo lo que los militantes querían, pero las multitudes carecían de objetivos o metas claras. Aparte de algunos puntos de referencia clave, no sabían dónde se encontraban los centros de poder. La distribución de un mapa con objetivos, así como las herramientas necesarias, podría haber contribuido en gran medida a catalizar la acción militante en ese momento. La selección de dichos objetivos requiere sensibilidad hacia el ejemplo revolucionario: se eligen objetivos que el movimiento pueda reconocer, simplemente por su nombre o por su aspecto, como válidos.
La clave aquí es el trabajo de lo que he llamado «contralogística»: trazar un mapa de la circulación capitalista y buscar sus puntos débiles, los lugares donde un bloqueo puede interrumpir la producción.5 Los puertos, los aeropuertos, los centros logísticos y los intercambios intermodales son fundamentales en este sentido. Vivimos en la era de la protesta de bloqueo, un bloqueo que, cuando es estacionario, se convierte en una ocupación, una «bloqueocupación [bloccupation]». Los movimientos proletarios buscan cada vez más su poder sobre la producción fuera de la producción, pero este es un poder que debe penetrar en el corazón de la producción. Debe interrumpir la producción capitalista, ya sea ganando a los trabajadores a su causa y convenciéndolos de que dejen las herramientas, o haciendo imposible que la producción continúe. Aquí es esencial la investigación clásica de los trabajadores y el desarrollo de sindicatos de base o comités de empresa: estos movimientos deben buscar aliados dentro de la producción. El «cómo» esto ocurrirá esto es una de las cuestiones esenciales de la investigación comunista en nuestro momento.
La debilidad de los movimientos actuales revela sus potenciales fortalezas. Cuando los proletarios, que pueden ser trabajadores pero no tienen oportunidades de intervenir en sus propios lugares de trabajo, bloquean los lugares de trabajo de otros proletarios, revelan las antinomias de la autoorganización, la necesidad de que la autoorganización se convierta en la organización con los demás de la comuna universal. Al examinar la historia de la huelga masiva prerrevolucionaria, vemos dos desviaciones del camino del comunismo: los soviets o consejos se declaran antes de que los proletarios controlen activamente sus lugares de trabajo; o, alternativamente, los trabajadores se apoderan de sus lugares de trabajo, pero sin establecer un mecanismo de coordinación, lo que les obliga a depender del Estado como negociador o árbitro de la socialización como nacionalización. Si los trabajadores se organizan solo para sí mismos, colectivizando su lugar de trabajo por su cuenta, desconectados de otras expropiaciones, entonces se ven obligados a depender del mercado (que los castigará), del voluntariado (que se desvanecerá) o del Estado (que los traicionará a la clase capitalista). Pero si se organizan solo para ellos mismos, formando consejos sin una intensiva base en los lugares de trabajo u otros centros de la vida proletaria, entonces no logran cambiar significativamente las condiciones de la vida cotidiana y pierden la oportunidad de incorporar a la gran mayoría en un proyecto comunista. Los bloqueadores [blockaders] tratan el capital desde el punto de vista del comunismo, como propiedad común, que pertenece a todos y a nadie. Reconocen que el capital es una relación social que involucra a todos, en primer lugar al proletariado, en el proyecto de la destrucción común de la sociedad de clases por una humanidad ampliamente proletarizada. Si una industria fabrica armas que se utilizan para matarlos, no es solo un problema de sus trabajadores. Pero, para los trabajadores, esos capitales son el medio de supervivencia: su reivindicación ética es real, aunque solo pertinente para el capital. Si les impiden trabajar y llevan a la quiebra a su empresa, morirán de hambre, al no tener otros medios para reproducirse.
Las soluciones a este dilema solo pueden surgir a través de un antagonismo diagonal a estas categorías. Desde 1968, la lucha ha surgido por fuera de la producción, como uno de los focos de una elipse que tiene su otro en el lugar de trabajo silenciado. Solo la lucha tanto dentro como fuera de la producción puede superar esta división. El nombre que Théorie Communiste ha desarrollado para esta lucha protocomunista es l’écart [la brecha], que da al acontecimiento el nombre del problema que supera: el «desvío» entre la lucha por la circulación y el foco ausente de la producción que supera la «brecha» o «el salto» entre la lucha proletaria y su objeto, sedimentada en la distribución de los medios de producción.6
Si en las próximas décadas surgiera algo parecido a los consejos, es probable que no fueran consejos obreros en sentido estricto. La elipse con sus dos focos tendría que colapsar en el círculo de la reproducción comunista, pero esta contracción no se produciría hacia el centro anterior en el lugar de trabajo, sino hacia el punto tangencial de la producción y la circulación, superando la división entre ambas, principalmente desvinculando la contribución social de la distribución social a nivel individual. El proceso por el que se logrará esto requerirá un inventario vivo de recursos y capacidades, en absoluto exhaustivo, pero suficientemente robusto para las necesidades de aprovisionamiento para uso común. El comunismo es un libro abierto que sus lectores escriben libremente: la mayor historia aún por contar.
______________________________________________________________
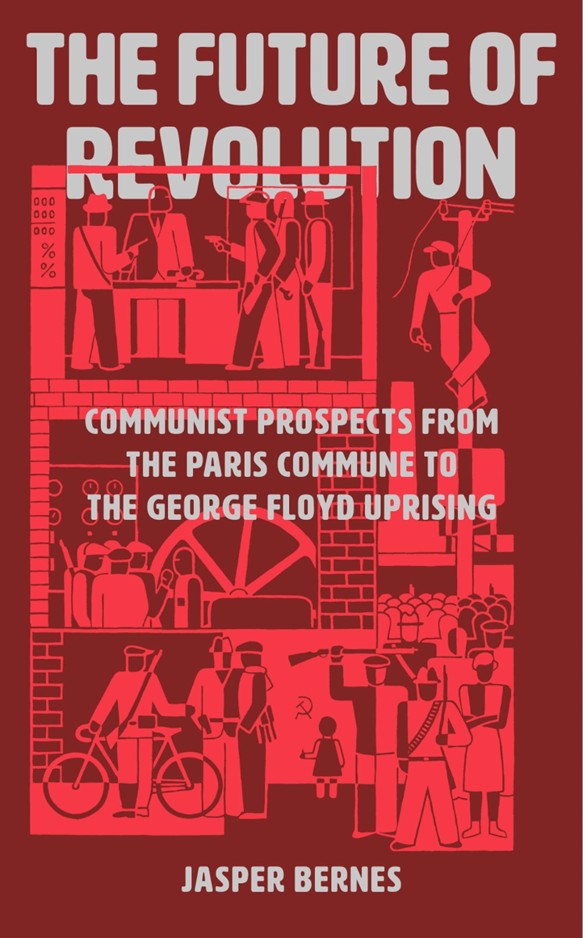
The Future of Revolution. Communist Prospects from the Paris Commune to the George Floyd Uprising, de Jasper Bernes, sale hoy a la venta con Verso Books.
Traducción: Pablo Jiménez Cea
NOTAS
1.Vortex Group (ed.), The George Floyd Uprising, PM Press, 2023; Zhandarka Kurti y Jarrod Shanahan, States of Incarceration: Rebellion, Reform, and America’s Punishment System, Reaktion Books, 2022.↰
2.Idris Robinson, «How It Might Should Be Done», Ill Will, 16 de agosto de 2020. Disponible en línea aquí.↰
3. Adrian Wohlleben, «Memes Without End», Ill Will, 16 de mayo de 2021. Disponible en línea aquí.↰
4. Esta noción de mapa se debe en parte a la propuesta de Fredric Jameson de «mapas cognitivos» en su influyente ensayo sobre el posmodernismo. Fredric Jameson, «Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism», New Left Review 146 (julio/agosto de 1984): 89-92.↰
5. Jasper Bernes, «Logistics, Counterlogistics, and the Communist Prospect», Endnotes 3 (septiembre de 2013).↰
6. Roland Simon y Théorie Communiste, «Théorie de l’écart», Théorie Communiste, 20 (septiembre de 2005); Roland Simon, «The Present Moment», Sic, 1, n.º 1 (noviembre de 2011), 96. Disponible en línea aquí.↰
